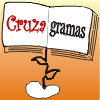La tarde moría sobre la quinta ubicada en la tercera cuadra de la avenida José Leal. Afuera, como cualquier tarde de diciembre, el cielo color panza de burro acompañado de un bochorno denso arrastran hacia la inercia y el aburrimiento. Los autos al igual que las personas, van y vienen encendiendo las primeras luces nocturnas. El ruido y los gritos se apagaban al llegar al patio de la vivienda. Dentro, en el departamento C, un leve canturreo adolescente invitaba a pasar: Milagritos lavaba los últimos platos de la vajilla recién sacada del baúl. La joven sabía que su madre sólo utilizaba estos utensilios cuando había visita, y no cualquier visita. Una visita especial. Milita (cómo la llamaba mamá) sólo vió utilizados esos platos cuando vino tío Quique de España con su esposa e hijos, o cuando la Mama falleció. La muerte también puede ser una invitada especial.
Dejando secar lo platos, la joven acomodaba sillas y terminaba de barrer la pequeñísima sala que poseían. En el fondo Milagros se preguntaba quien sería la visita tan especial que recibirían esa noche. No habían recibido una carta familiar en años, sus padrinos y los de su hermano ya ni se acordaban de ellos. Las navidades desde entonces habían sido de a tres. Sólo se relacionaban con la demás gente que vivía en la quinta, siendo parte de su única familia.
Con el trapeador en la mano, Milagros se paró en el marco de la puerta y vociferó:
- ¡Gonzalo! ¡Deja de patear la pelota de una buena vez y ven a bañarte! ¡Ya son las siete! ¡Mi mamá no tarda en llegar!
- ¡Ya Milita, espérame un rato que termine el partido! – respondió su hermano en medio de una jugada de contraataque.
- ¡No! ¡Ven ahorita! – espetó la joven rápidamente.
El partido seguía a pesar de los gritos de Milagros. Por la razón o por la fuerza, se dijo la muchacha. Con paso decidido y cuál arbitro de fútbol dispuesto a no dar tiempo extra al asunto, Milita cogió la pelota y mandó a todos a su casa. Total, la misma escena que ella protagonizó hacia segundos con su hermano se repetiría con cada uno de los niños ahí presentes y sus madres. Es así, que entre refunfuños, murmuraciones y malos humores, Chalito arrastraba los pies hasta donde se ubicaba su hermana. Visiblemente molesto por la interrupción, el niño miraba el piso al caminar.
-Pucha Milagros, ¿como hiciste eso? ¡Estábamos en lo mejor de la pichanga! – reclamó el niño mientras daba un leve manazo a la pared y movía el cuerpo como si fuera víctima de una descarga eléctrica en señal de molestia.
- ¿Y...? ¿Acaso no te dije desde que llegamos del colegio que tenías que entrar temprano a la casa? ¿Estudiaste para mañana?
El niño seguía con el rostro enterrado en el piso. Milagros esperaba una respuesta, un solo gesto. Chalo se quedó inmóvil. Milagros sostenía la pelota entre sus brazos. El niño dio dos pasos hacia el umbral de la puerta de su casa y volteó inesperadamente:
-¡Pero le dije a mi mamá que tenía que comprarme unas láminas para Historia!- gritó furioso.
- Pasa por favor, que de ahí vamos a comprar las láminas.
Milagros cerró la puerta detrás de su hermano. Se agachó un momento a recoger un recibo de agua. Al mirar de reojo el aviso de deuda pendiente la muchacha no terminó de abrir el sobre. Lo guardó en su bolsillo derecho y avanzó sobre el angosto pasillo que daba hacia la cocina.
- ¡Dame mi pelota!
- ¿Gonzalo que te pasa?- se mostró sorprendida la muchacha.
- ¡Dámela!
- Gonzalo por favor, pórtate bien.
Los hermanos comenzaron a forcejear mientras se acercaban cada vez más hacia la entrada de la cocina. Gonzalo a pesar de ser aún un niño tenía una fuerza mayor a la de su hermana ya adolescente. La edad no era sinónimo de nada. En un microsegundo, Milagros recordó que había dejado la vajilla de su madre secando al pie del lavatorio de la cocina. Laura, su madre, había sido muy clara al momento de llamar a su hija donde la vecina Paredes (la única vecina de la quinta que tenía teléfono). Milagros debía sacar la vajilla del baúl porque en la noche su madre vendría con alguien muy especial.
Pero ya era tarde. Tras un último forcejeo, Chalo terminó por arrebatarle la pelota a su hermana, pero con consecuencias lamentables. La pelota fue a dar al caño de la cocina y luego al piso con la vajilla rota. Todo en el mismo microsegundo que Milagros se detuvo a pensar.
Luego de las culpas no admitidas (del caso) Milagros y su hermano se dispusieron a pegar los platos. La noche era un hecho sobre la quinta. Los muchachos lo sabían. Su madre no tardaría en llegar. Lograron pegar un plato, pero en suma, la rotura no ayudaba: Varios de los platos se habían roto en mucho pequeños pedazos. Frustrados, los hermanos sentían avanzar el tiempo con mucha angustia. Un silencio sepulcral llenó la mísera habitación que albergaba un comedor de cuatros sillas (todas distintas entre sí) y un pequeño estante donde la madre guardaba un par de diplomas de mérito a la nada que sus hijos habían traído en algún fin de año.
Miraron el reloj. Su madre se estaba tardando mucho. A Milagros conforme pasaba el tiempo se le ocurrían las justificaciones más tiradas de los pelos, desde un resbalón suyo (el piso se moja y a veces uno es muy descuidado con ello) hasta un fuerte temblor que remeció nuestra costa, y claro está, nuestro lavatorio con los platos. (¿No escuchaste nada en la radio mami? Pues fue muy fuerte, no sabes)
Sin el clásico silbido, de pronto se abrió la puerta. Era su madre que hacia su entrada. Un poco agitada y con los cabellos desordenados se plantó en el umbral cubriendo con su cuerpo el espacio vacío que separaba su casa con el patio de la quinta. Al divisarla, Gonzalo corrió al encuentro de su madre. Con lágrimas en los ojos, le dijo que no había sido su culpa, ni la de su hermana, los platos se habían caído antes de que el entre con la pelota a la casa, que ya sabía que le había dicho mil veces que no jugara dentro de la casa, que las cosas podían romperse, pero ellos no tenían la culpa de nada. Milagros seguía la escena, expectante, pendiente de la reacción de su madre.
Laura apartó a Gonzalo de su lado. Sus ojos cambiaron de expresión, cargados de ira y enojo se clavaron en la figura de sus hijos, los cuales sólo atinaron a retroceder hacia la pared, con mucho miedo. Sin mediar palabras, Laura se despojó de la correa que traía puesta. La sujetó y avanzó hacia sus hijos, los cuales la miraban con lágrimas en los ojos, desconociéndola. De pronto, un ligero viento cerró violentamente la puerta de la casa, silenciando los gritos desesperados de los niños y dejando afuera la caja sellada que contenía el televisor nuevo que Laura había comprado esa misma tarde.